| |

Sombra y fuego. En esta pradera alpina, junto a las montañas, los colores oscilan entre dos polos. Un polo de sombra, con el verde oscuro de los bosques de pino cembro, abeto blanco y fresno, pero todavía más con la gama opaca de los colores de la ladera que está en sombra, la cara maldita de todas las montañas. En la ladera soleada domina el polo del fuego, cuando nada consigue filtrar los vivos colores de las montañas, porque ningún escenario urbano ni las intempestivas nubes de  humo consiguen empujarlos, con desprecio insensato, hacia el fondo. Es entonces cuando el color, como en los cuadros de Segantini, adquiere los matices del fuego: chispea, vibra, impone su fuerza. Se convierte en una serpiente de muchas cabezas. Es materia en libertad. En Val Nambrone, sube por el granito como una mano beis, gris, esmeralda, antes de ser alcanzada por el oxígeno de las cumbres y evaporarse en un azul cerúleo; más abajo forma trenzas vegetales que a veces se introducen por entre dos masas de granito. Bajo Campiglio, los bosques de abetos cubren las escarpadas pendientes que llevan a la cascada de Vallesinella. Allí, el azul claro de las cascadas es tan veloz que parece invisible. humo consiguen empujarlos, con desprecio insensato, hacia el fondo. Es entonces cuando el color, como en los cuadros de Segantini, adquiere los matices del fuego: chispea, vibra, impone su fuerza. Se convierte en una serpiente de muchas cabezas. Es materia en libertad. En Val Nambrone, sube por el granito como una mano beis, gris, esmeralda, antes de ser alcanzada por el oxígeno de las cumbres y evaporarse en un azul cerúleo; más abajo forma trenzas vegetales que a veces se introducen por entre dos masas de granito. Bajo Campiglio, los bosques de abetos cubren las escarpadas pendientes que llevan a la cascada de Vallesinella. Allí, el azul claro de las cascadas es tan veloz que parece invisible.
Val Nambrone. Se alternan los polos de luz y de sombra. Los colores circulan como la arena que pinta de turquesa los ríos. En el polo de sombra se mueven los puntitos violetas de los arándanos, bayas a primera vista invisibles que después aparecen de repente hasta que no se ve nada más. Más arriba, se suceden los lagos; el más grande y lejano es de un azul profundo, a veces opaco. El más pequeño, sin embargo, es una gota transparente al pie del monte, que se refleja en él claro y definido. En el camino blanco de regreso, el color del talco, del yeso, de los guijarros golpeados, puntos negros sobre blanco, continúan el juego de los colores en el microcosmos, hasta que, abajo, todo el paisaje recupera su sombra melancólica y el cielo se vuelve azul de Prusia.
A lo lejos, todos los colores aparecidos durante el día se reúnen al pie de los Dolomitas de Brenta, después suben de nuevo y se funden en haces petrificados en la vertical de los barrancos sin grietas.
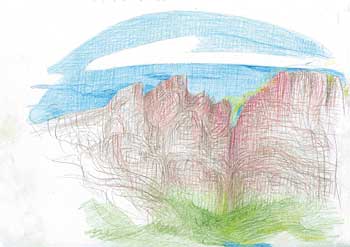 Porque sucede algo allí arriba, entre las torres y las escalinatas, en las fachadas lisas y arruinadas, en mesetas lunares. Rosados y frescos por la mañana, los Dolomitas amarillean a mediodía, se vuelven verdes a primera hora de la tarde, como invadidos desde las raíces por los colores que irradian los conos de los abetos, hasta asumir, por la tarde, los matices del índigo con estrías de rojo vivo. Durante todo el día, se impregnan de luz como espumas submarinas e irradian como los corales que fueron en el pasado. Porque sucede algo allí arriba, entre las torres y las escalinatas, en las fachadas lisas y arruinadas, en mesetas lunares. Rosados y frescos por la mañana, los Dolomitas amarillean a mediodía, se vuelven verdes a primera hora de la tarde, como invadidos desde las raíces por los colores que irradian los conos de los abetos, hasta asumir, por la tarde, los matices del índigo con estrías de rojo vivo. Durante todo el día, se impregnan de luz como espumas submarinas e irradian como los corales que fueron en el pasado.
El administrador Cheval y los Dolomitas
¿Qué veo, qué he visto al mirar los Dolomitas? Encajes, agujas, pináculos, torres, arbotantes, ojivas; después, campanarios, cúpulas, otras torres, pero también corales, espumas y conchas: mil cosas mezcladas y sedimentadas que podría haber divisado también en las fachadas del palacio del administrador Cheval, en Hauterives. Mirando hacia atrás, pienso en el palacio de los sueños y en el administrador Cheval, un artista heroico que pasó su vida construyendo, piedra sobre piedra, su templo de la naturaleza (después llamado Palacio de los Sueños), en las colinas de la Drôme, en Francia. Lo vegetal se combina con lo mineral; la sedimentación de los estilos lo convierte casi en una obra natural, ingenua y sagrada al mismo tiempo. Lo mismo es aplicable a los Dolomitas, que le hubiesen confirmado al administrador, si los hubiera visto, su intuición inicial que se expresaba en un guijarro maravilloso de los senderos del Drôme, sabiendo que nunca hay nada de forzado en la magia de una forma mineral y que estas llevan solo el recuerdo de épocas antediluvianas, por necesidad “geniales”.
Y que forman parte del inconsciente petrificado, habían añadido los surrealistas parisinos, grandes admiradores del administrador.
.
 Fortaleza Bastiani y vals Fortaleza Bastiani y vals
Por la tarde, a la luz de la luna, veo en los Dolomitas una fortaleza imaginaria, entre dos mundos, la fortaleza Bastiani del “Desierto de los Tártaros” de Dino Buzzati. Imagino las hordas de cimbros, longobardos y bávaros que vieron alzarse ante sí los montes pálidos, iluminados por la luz de Oriente, antes de volver al edificio que les ocultaba el escenario del mar, de Génova, Venecia o Rávena; la mayor parte pasó por Val Rendena, al pie del macizo del Brenta. Eran el último resto de luna antes de la llegada del sol. Eran los tártaros, cuyas últimas reencarnaciones fueron ciertamente los soldados austrohúngaros de 1915, que trajeron una guerra blanca, lunar a los desiertos de las cumbres.
“Después, la fortaleza se integró en el Imperio de Oriente, y los montes pálidos comunicaban la Península Itálica con el llamado Océano interior, que se extendía desde Lorena hasta Voivodina y Galitzia, dominado antiguamente por los Habsburgo de Viena. El imperio tuvo su última reina lunar con Sissi y después se desintegró a ritmo de vals, una marcha Radetzky que todavía se puede escuchar durante el carnaval de los Habsburgo, a finales de julio, en Madonna di Campiglio”.
Ha quedado algo de las danzas vienesas, impregnadas de armonía, de esplendor y de estabilidad, en el espectáculo de los Dolomitas del Brenta y en Madonna di Campiglio.
Y, sin duda, ha quedado algo de los Dolomitas en los relatos metafísicos y lunares de Buzzati, como en la idea de la fortaleza Bastiani.
|
|

 humo consiguen empujarlos, con desprecio insensato, hacia el fondo. Es entonces cuando el color, como en los cuadros de Segantini, adquiere los matices del fuego: chispea, vibra, impone su fuerza. Se convierte en una serpiente de muchas cabezas. Es materia en libertad. En Val Nambrone, sube por el granito como una mano beis, gris, esmeralda, antes de ser alcanzada por el oxígeno de las cumbres y evaporarse en un azul cerúleo; más abajo forma trenzas vegetales que a veces se introducen por entre dos masas de granito. Bajo Campiglio, los bosques de abetos cubren las escarpadas pendientes que llevan a la cascada de Vallesinella. Allí, el azul claro de las cascadas es tan veloz que parece invisible.
humo consiguen empujarlos, con desprecio insensato, hacia el fondo. Es entonces cuando el color, como en los cuadros de Segantini, adquiere los matices del fuego: chispea, vibra, impone su fuerza. Se convierte en una serpiente de muchas cabezas. Es materia en libertad. En Val Nambrone, sube por el granito como una mano beis, gris, esmeralda, antes de ser alcanzada por el oxígeno de las cumbres y evaporarse en un azul cerúleo; más abajo forma trenzas vegetales que a veces se introducen por entre dos masas de granito. Bajo Campiglio, los bosques de abetos cubren las escarpadas pendientes que llevan a la cascada de Vallesinella. Allí, el azul claro de las cascadas es tan veloz que parece invisible.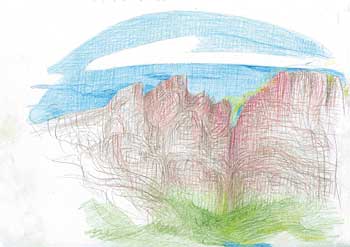 Porque sucede algo allí arriba, entre las torres y las escalinatas, en las fachadas lisas y arruinadas, en mesetas lunares. Rosados y frescos por la mañana, los Dolomitas amarillean a mediodía, se vuelven verdes a primera hora de la tarde, como invadidos desde las raíces por los colores que irradian los conos de los abetos, hasta asumir, por la tarde, los matices del índigo con estrías de rojo vivo. Durante todo el día, se impregnan de luz como espumas submarinas e irradian como los corales que fueron en el pasado.
Porque sucede algo allí arriba, entre las torres y las escalinatas, en las fachadas lisas y arruinadas, en mesetas lunares. Rosados y frescos por la mañana, los Dolomitas amarillean a mediodía, se vuelven verdes a primera hora de la tarde, como invadidos desde las raíces por los colores que irradian los conos de los abetos, hasta asumir, por la tarde, los matices del índigo con estrías de rojo vivo. Durante todo el día, se impregnan de luz como espumas submarinas e irradian como los corales que fueron en el pasado. Fortaleza Bastiani y vals
Fortaleza Bastiani y vals